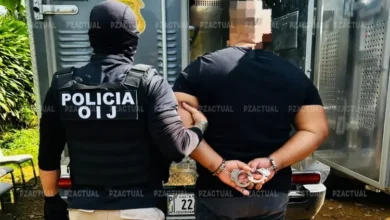En medio de conflictos que podrían desembocar en una guerra nuclear, llama la atención cómo América Latina se mantuvo al margen del desarrollo de este tipo de armamento. La no proliferación nuclear en el continente fue fruto de esfuerzos diplomáticos que hicieron de la región, en 1967, la primera densamente poblada del mundo declarada libre de armas nucleares. En ese contexto, dos países tuvieron un papel ambiguo: Brasil y Argentina, que defendían avances en esta área.
La idea de prohibir armas nucleares en América Latina surgió en los años 50. Dos factores favorecieron esa postura pacifista: la ausencia de disputas mayores entre países latinoamericanos y el hecho de que ninguna nación había desarrollado aún ese tipo de armamento, explica Ryan Musto, director de foros e iniciativas de investigación del Instituto Global de Investigación (GRI).
En esa etapa inicial, señala Musto, tanto Costa Rica como Brasil mostraron interés, especialmente por el objetivo de no malgastar recursos. El tema cobró urgencia con la crisis de los misiles en Cuba (1962), uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, que acercó al mundo a un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue entonces cuando el impulso por la no proliferación ganó fuerza en la región.
“La gran idea de la desnuclearización fue brasileña, y el país la impulsó en el contexto de la crisis de los misiles”, afirma Leonam Guimarães, director técnico de la Asociación Brasileña para el Desarrollo de Actividades Nucleares (ABDAM).
Tras el golpe militar de 1964, la postura brasileña comenzó a cambiar. El país argumentaba que ciertos términos de las negociaciones amenazaban su soberanía. Por ejemplo, defendía la posibilidad de realizar pruebas nucleares con fines pacíficos, como los vinculados a la ingeniería civil, señala Guimarães.
“Entonces fue cuando apareció México, buscando impulsar su perfil internacional”, cuenta Musto. El vacío dejado por la postura ambigua de Brasil fue aprovechado por el gobierno mexicano, que lideró activamente la elaboración del futuro Tratado de Tlatelolco, firmado en Ciudad de México en 1967.
Gracias a ese esfuerzo, el entonces canciller mexicano Alfonso García Robles fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982, “por su trabajo en favor del desarme y de las zonas libres de armas nucleares”.
Rivalidad con Argentina y resistencias externas
Una de las principales razones de la reticencia brasileña fue Argentina. “Brasil y Argentina querían mantener abiertas sus opciones nucleares por desconfianza mutua”, afirma Musto. Durante los gobiernos de Juan Domingo Perón (1946–1955 y 1973–1974), Argentina invirtió en diversos desarrollos nucleares.
Según Nevia Vera, del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cuestiones Internacionales y Locales (CEIPIL), el gobierno peronista veía la autonomía energética como esencial para la industrialización por sustitución de importaciones, incluso ante la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial.
Guimarães recuerda que “se estableció una carrera entre ambos países” y que el avance argentino en energía nuclear motivó el desarrollo del complejo de Angra en Brasil.
Francia también se mostró renuente a adherirse a los esfuerzos de no proliferación en la región. Bajo el gobierno de Charles De Gaulle (1959–1969), París mantuvo una política firmemente nuclearizada y se opuso a que sus territorios de ultramar en América fueran incluidos en el tratado.
Ratificación tras las transiciones democráticas
Brasil y Argentina se mantuvieron reticentes a adoptar plenamente el tratado. Cumplieron en gran parte sus disposiciones, pero sin comprometerse totalmente, dejando margen para desarrollos futuros. Solo tras sus transiciones democráticas, en 1994, ambos ratificaron en forma plena el Tratado de Tlatelolco.
Según Vera, el tratado no afectó directamente el desarrollo nuclear argentino, aunque provocó “varios dolores de cabeza diplomáticos” debido a presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos, y generó desconfianza global.
Un “precedente crítico” y la Guerra de las Malvinas
En una región con pocas disputas, Tlatelolco suele citarse como un precedente por su innovación y por haber abierto el camino a tratados similares en otras partes del mundo. El Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal), con sede en Ciudad de México, fue creado para velar por el cumplimiento del tratado, aunque ha tenido un rol discreto.
En 1982, sin embargo, ocurrió un “precedente crítico” durante la Guerra de las Malvinas. Según Musto, “Tlatelolco fue puesto a prueba”. Argentina acusó al Reino Unido de violar la zona desnuclearizada al desplegar submarinos con propulsión nuclear y al ingresar a la región con buques que transportaban armamento atómico. Según Buenos Aires, Londres habría planeado usar ese material en el conflicto. Fue la primera acusación formal de violación militar en una región desnuclearizada.
El caso llegó a Opanal, que en 1983 adoptó la Resolución 170, donde “expresa su preocupación por el uso de submarinos de propulsión nuclear en acciones bélicas dentro del área geográfica definida por el Tratado”.
Musto reconoce que si se hubiese producido una violación real de los términos por parte del Reino Unido, la capacidad de sancionar habría sido limitada. Aun así, considera que el caso demuestra que los desafíos a los tratados de no proliferación pueden presentarse en cualquier parte del mundo.